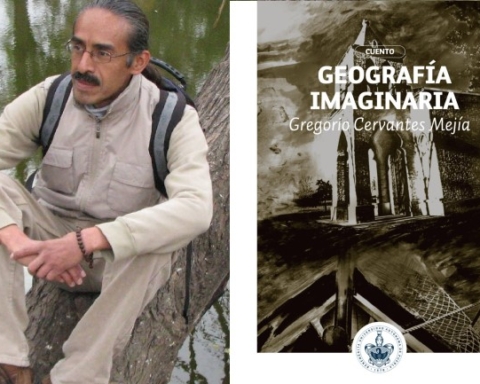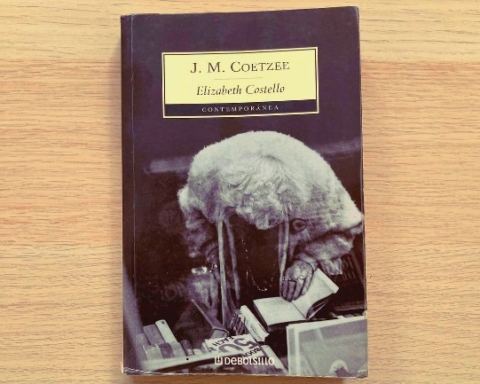En un artículo, el narrador y cronista mexicano, Juan Villoro señala que pertenecemos a esa generación que ha visto desaparecer las cartas, la escritura privada de ellas es el registro del pasado; la memoria y la imaginación son el recurso de los que se valía aquella tradición que ahora parece estar en crisis. Han pasado varios años en los que a algunos de nosotros nos tocó intentar seducir a alguien con el puro recurso del lenguaje.
Esa especie de ritual que llevaba al amanuense a elegir el papel y color de la tinta indicada como preámbulo de algo que en la mayoría de las veces no ocurría. La carta, extinta hoy en día, ha evolucionado de algún modo y se ve afectada por la inmediatez, que ha ganado terreno, en aplicaciones como Whatsapp. Cómo sería contar una historia que inicia el día de tu cumpleaños número cuarenta y uno con la llegada de una anónima carta, la cual contiene la historia de la muerte de un hijo y, sin embargo, está dirigida a ti.
“¿A quién podría contarle, en esta terrible hora, sino a ti, que fuiste y eres todo para mí? Quizá no pueda hablarte de una forma muy clara, quizá no me entiendas”.
Carta de una desconocida (Acantilado, 2002) de Stefan Sweig, publicada por primera vez en el año de 1922, es una invitación a la intimidad de una pasión desmedida, marcada por el silencio que una mañana se corrompe por la palabra. El autor vienés escribió novelas breves, ensayos, pero destaca en su extensa obra el género de la biografía de la cual no me ocuparé en estas líneas.
Leemos en esta carta una tensa narración, el reflejo de un momento de crisis en la vida de una desconocida, quien decide dirigirse en su lecho de muerte al famoso novelista R. —un personaje que parece ajeno a todo lo que sucede, viviendo al margen de las historias en sus libros— con una extraña confesión que acompaña el deseo y la idealización hacia una figura enigmática.
Se trata de una narración breve que inicia con un narrador en tercera persona, la cual permite movernos por los pensamientos y sensaciones de los personajes, este narrador con una estrategia de zoom óptico, nos conduce directamente a un tono íntimo, al registro de cercanía que ofrecen algunas cartas:
No quería sentir calor por miedo a dormirme y no oír tus pasos. Tenía calambres en los pies y los brazos me temblaban. Tenía que levantarme continuamente por el frío que hacía en esa horrible oscuridad. Pero esperé, esperé y te esperé como si estuviese esperando mi destino.
La narración de Sweig está plagada de soledad, la escritura de una carta tiene, indudablemente, el estigma silencioso de un solitario. La lectura de una carta nos permite la sustitución, la movilidad, parece que se plantea o establece desde un no lugar:
Tendrías que conocer toda mi vida, que siempre fue la tuya, aunque nunca lo supiste. Pero sólo tú conocerás mi secreto, cuando esté muerta y ya no tengas que darme una respuesta; cuando esto que ahora me sacude con escalofríos sea de verdad el final.
El autor vienés nos coloca al límite entre aquello que hemos deseado toda la vida y la pequeña posibilidad de modificarlo o, al menos, hacerlo visible.
Recordaba vagamente a una niña vecina suya, a una joven, a una mujer que había encontrado en un local nocturno, pero era un recuerdo poco preciso y desdibujado, como una piedra que tiembla en el fondo del agua que corre y cuya forma no acaba de distinguirse.
En esta breve novela el tono del pasado está dibujado desde la imprecisión de aquello que parece haber ocurrido en algún momento y sólo es visible en el registro de las palabras. Pienso en los mensajes de la mensajería instantánea y me imagino que alguien desconocido, en su lecho de muerte, decide escribirme para contarme algo que desconozco por completo o, en el peor de los casos, un mensaje de extorsión diciéndome que uno de mis familiares está secuestrado. Ése podría ser el argumento, un siglo después, del libro de Sweig.
En fin, queda abierta la invitación para acercarse a uno de los registros más apasionantes de principios del siglo XX —sí, hace 100 años— la lectura de este autor que, con maestría, nos va seduciendo en el encuentro de aquello que terriblemente reconocemos: un deseo guardado, un deseo silenciosamente depositado en los espacios de la memoria y la ficción.