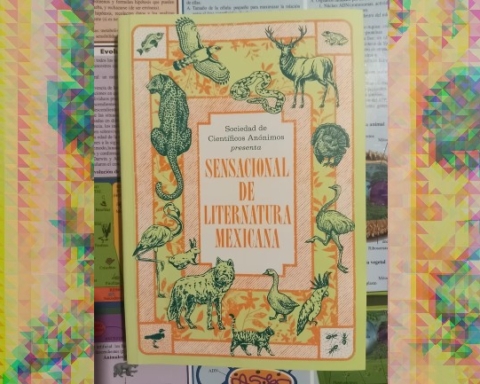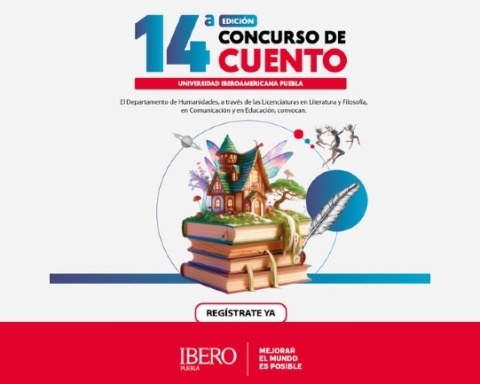No cabe duda de que uno de los grandes placeres de Marcus Kapranos fue fumar. En alguna ocasión una de sus mujeres de compañía lo cuestionó por su excesivo consumo de tabaco, pero él contestó que era algo especial, no sólo era el simple hecho de arrojar humo blanquiazul por la boca y la nariz, dijo sentir algo parecido a la sensación de suspirar: “eso mismo que hace uno cuando está enamorado”. Esa noche le enfatizó también a la mujer que, bocanada tras bocanada, encontraba el instante preciso para distraer sus pensamientos y alejarse del mal momento de sus días.
A las nueve cuarenta de la mañana, la jaqueca ha disminuido, sobre todo por el generoso chorro de ginebra que ha vertido en su café que lo embriaga nuevamente. De su inseparable guitarra (una Epiphone Casino) brota una dulce y conocida melodía que compuso para su banda, ahora mundialmente famosa, con la que hace meses se ha peleado a muerte. La canción armoniza la pequeña sala de su modesto pero acogedor departamento en Astoria, Queens. Ese ritual obsesivo con el que inaugura sus mañanas lo deja con un gesto de inconformidad a pesar de su perfecta ejecución.
Como si acostara un bebé en su cuna, deja la guitarra sobre el sofá. La contemplación de ese instrumento, regalo de su padre, lo devuelve a la serenidad. Entonces, bebe otro trago de café mezclado con ginebra y enciende su décimo cigarrillo del día. A pesar de todo vuelve a sentirse molesto. Suspira para tratar de equilibrar las emociones, mucho de venganza hacia los de su grupo, pero también demasiada culpa por lo que hizo él. Su respiración es arrítmica y el sonido que emite se confunde con el borboteo de la cafetera que sigue funcionando. Piensa en encender otro cigarro para aliviar esa tensión que no cesa. Pero, entonces, desde el radio sobre la mesa vieja de nogal surge la misma melodía que hace unos minutos tocaba, solo que, con otros arreglos, con otras voces e intenciones. Como si fuera un perro de caza que ha encontrado su objetivo, se petrifica. Entonces recuerda que esos cambios fueron parte de los motivos de su pelea con los otros integrantes. De esa forma, la canción se vuelve a un tiempo suya pero ajena. El coraje lo enerva, el sabor de la bilis en su lengua le genera náuseas, el sudor empapa su bata de franela, tose sin cesar hasta vomitar chorros de sangre provenientes de sus entrañas. En su última conciencia, en la más íntima, piensa que se enfrenta a una reacción exagerada a su resaca. ¿O será acaso por haber escuchado esa canción en todas partes, que hoy lo vuelve a golpear como si fuera la primera vez? Al malestar habitual se la ha unido una suerte de sueño vívido, ¿un dolor agudo acaso?, una realidad añeja pero novedosa que lo lanza hacia el centro de la mesa. Su mirada queda pasmada en el suelo y su cuerpo quebrado yace inerte mientras la música sigue sonando.
No han pasado ni unos segundos y el sonido de sus propios balbuceos y una suerte de calambres despiertan a Marcus de su inquietante sueño.
Con la velocidad del obturador de una cámara réflex abre los ojos, observa el techo de su habitación, la luz del sol entra a través de su ventana entre las finas cortinas de tergal francés, afuera el ruido de la ciudad es el habitual, incluso el agudo trinar de los gorriones que acostumbran posarse en la jardinera de su ventana. Nada ha cambiado. La sed lo invade así como el terrible hábito de romper el ayuno con un cigarro. Se levanta de la cama desnudo, bebe el agua directamente de la jarra, pero la jaqueca, algo común para él debido a sus resacas diarias, persiste. No obstante las ganas de fumar aumentan. Nada le vendría mejor que encender uno de aquellos cigarrillos de sabor robusto y tostado que fuma desde sus años de Juilliard. Se sigue sintiendo dentro de una dimensión distinta.
Aunque se esmera en su búsqueda no encuentra la cajetilla que recientemente ha comprado. “Debería estar por aquí”, se dice así mismo observando la mesa de noche donde hay un gran cenicero de cristal repleto de colillas; diez de ellas por lo menos son de él y otro par, de cigarros mentolados y con restos de lápiz labial son de alguna de las mujeres que contrata para fingir noche a noche una convivencia que siempre deseó y, claro, que alguien lo escuche. Camina hacia el baño que está junto a su habitación, pero tampoco están ahí.
Aprovecha la oportunidad para echar un vistazo a su maltratado ser; toca el espejo con sus dedos, sin quitar la mirada de su reflejo. Como si su mano dibujara en el aire lleva el dedo índice a la altura del cuello y hace el gesto de un corte preciso como el de un bisturí. Por eso tiene la intuición de que sigue en el sueño. Pero no. De nuevo lo invaden los agobiantes pensamientos de ansiedad e ira que lo han perseguido por años, debido al pleito con sus hermanos por la herencia familiar, a sus constantes peleas matrimoniales y al más reciente reproche cuando menospreció al cuarteto de jazzistas con quienes compartía no solamente escenarios en bares y cafeterías, por más de una década, sino también la ilusión de firmar para una disquera de relevancia mundial. La canción que acaba de escuchar lo encendió todo de nuevo.
Hace un par de semanas se llevó una gran sorpresa al enterarse de que con tan solo medio año después de su salida, la banda fue descubierta por un prestigioso cazatalentos. Aquél los colocó en el mapa con una canción que Marcus había compuesto para el grupo y quedó registrada como tal. “¡Ni aunque me supliquen de rodillas regresaría con esos ladrones que sólo saben tocar covers!”, gritaba ebrio en los bares del barrio ante los comensales que no le prestaban mucha atención.
Quedaba claro que Marcus, aunque tuvo talento musical desde pequeño y una gran apreciación por el arte, no lograba mesurar su personalidad acomplejada y egocentrista.
Ese cúmulo de pensamientos lo corroe día tras día. Y, cuando tiene la mala suerte de escuchar la canción en el radio, como hoy, el infierno vuelve. La pesadilla.
Sin encontrar sus cigarrillos aún perturbado por sus pensamientos, Marcus regresa a su habitación y, dentro del bote de basura, se encuentra una cajetilla de cigarrillos nueva, son mentolados, evidentemente no son suyos, sino de alguna de sus acompañantes. Con una ansiedad casi aliviada coge la cajetilla, golpea la tapa superior contra su muñeca para que los cigarrillos se compacten y tomen la misma forma ovalada.
Sin más, aunque sin ser sus habituales cigarros pero al fin con cajetilla en mano, retira el cintillo plástico, quitando el papel metálico que los cubre al mismo tiempo que se imagina ya degustándolo. Pero al abrir la cajetilla la encuentra vacía, se sorprende porque el peso y las características corresponden a una nueva. “¿Qué es esto?”, se pregunta en silencio. Lo que encuentra dentro es un pequeño sobre de color blanco con una estampilla de las ánimas benditas del purgatorio, una imagen correspondiente a la religión católica, en la cual se puede observar un grupo de hombres y mujeres de diferentes características físicas siendo atormentados por las llamas del fuego purificador, quienes levantan sus brazos al sobrevuelo de los ángeles con la esperanza de ser misericordiosamente rescatados por la voluntad del ser divino. Además de la imagen, halla una pequeña carta, perfectamente doblada, con una tipografía similar a la usada por las máquinas de escribir antiguas. Ahora toma el papel, lo extiende y lo lee en voz alta:
Estimado Marcus K.
Bienvenido al purgatorio.
En breve recibirá las indicaciones para recuperar su alma.
Sorprendido e incrédulo ante el texto del pequeño sobre, la imagen religiosa le resulta familiar, pues recuerda que una de las mujeres de compañía la llevaba siempre en su bolso y, después de sus encuentros, justo antes de vestirse se encerraba en el baño para rezarle.
En la última de sus citas, él no comprendió el significado de la escena ni el idioma en que estaba escrito el rezo. Cuestionó a la mujer y preguntó por qué rezarle a una estampa aterradora. Ella le contestó que la imagen, si bien no generaba ningún consuelo a simple vista, justificaría por medio de la alabanza el pecado y ofensa ante su Dios por la vergonzosa manera de vivir. Sin darle mucha importancia estruja la imagen y la carta, las tira. Ríe con una ironía gastada porque sospecha que es una broma pueril que le ha jugado la mujer. Pero entonces sigue sin cigarros. Ya mal humorado se dispone a comprar una cajetilla nueva, así que busca algo de ropa; sin embargo, no encuentra una sola prenda, ni siquiera un calcetín. Esto lo enfurece y piensa que la broma ha llegado demasiado lejos, molesto camina hacia la sala de su departamento. Sigue imaginando que es ella, la mujer de la noche anterior, la artífice de todo eso.
De vuelta a ese espacio, y sin creer lo que ve, alterado por un estado de shock inédito, advierte una enorme mancha de sangre sobre la mesa y que escurre sobre el tapete, es de un color oscuro carmesí. Sobre el sofá observa su guitarra y se da cuenta que está en la misma posición que la dejó en aquel sueño perturbador que tuvo hace solo unas horas.
Despavorido y temblando corre al baño a mojarse el rostro, intenta tranquilizarse y pensar que aún sigue soñando, pero al mirarse nuevamente tiene la cara y el cuerpo llenos de sangre seca y ennegrecida, y ahora ocurren varios flashbacks de su espíritu desprendido de su propio cuerpo, observando a su casero y viendo a la Policía que retira su cadáver putrefacto para llevarlo al anfiteatro municipal donde lo encerrarán por días en un refrigerador de la morgue. Nadie lo reclamará y, después, terminará en la fosa común. El sueño es la realidad y la realidad el sueño.
Marcus intenta procesar ese torbellino emocional. No puede creer la visión y las ganas de fumar son implacables. Necesita aclarar su mente, tomar una copa, volver a tocar la melodía, obligarse a despertar de lo que cree es otra pesadilla.
Lo que ha descubierto con las ensoñaciones de un pasado que le parece que aún no ocurre es que aquella mañana, después de tocar su guitarra y beber el café con ginebra, murió mientras escuchaba la canción que lo destruyó. La otra noticia estremecedora que vislumbra es que su cuerpo descompuesto ha permanecido 35 días ahí sin que nadie pregunte por él. Definitivamente no ha sido un sueño. ¿Qué le ha confirmado esa información fatal? La epifanía le ha llegado de la misma manera en que, en sus años más creativos, la letra y música para una nueva canción se desprendían del limbo hacia él.
Mira a su alrededor, ahora su departamento está vacío. Únicamente la cajetilla, donde encontró la imagen y la carta, está sobre el suelo como si nunca la hubiera estrujado. Al observar la estampilla con detenimiento se da cuenta de que una de las ánimas envuelta en llamas es idéntica a él, así que vuelve a leer la pequeña carta, pero su texto ya ha cambiado:
Instrucciones
- Diríjase a todos los puntos donde alguna vez fumó y dejó colillas apagadas de sus tostados y finos cigarrillos.
- Recoja únicamente las colillas que sean de su propiedad; es decir, las de los cigarrillos que le corresponden.
- Deposítelas dentro de esta misma cajetilla. Despreocúpese, esta cajetilla particularmente no tiene fondo.
- Hágalo con calma y detenimiento; el tiempo aquí es inmensurable.
- Arrepiéntase y descanse en paz.
Lee una y otra vez, no halla ni consuelo ni tristeza ni otro sentir más que la resignación. Reconoce, de alguna forma natural que no alcanza a entender, que ahora es un alma en pena y deberá hacer la encomienda asignada para lograr el descanso eterno.
Determinado regresa a su habitación, se dirige al gran cenicero repleto de colillas, toma cada una de ellas y las coloca dentro de la cajetilla sin fondo. Logra recolectar casi todas a excepción de las que tienen lápiz labial. Aquellas ajenas a él resultan imposibles ya que al intentar cogerlas un intenso ardor por quemadura invade las yemas de sus dedos. El dolor será, hoy y para siempre, un recordatorio cruel de que únicamente deberá limpiar de la faz del mundo las colillas que le corresponden.
Para Marcus la eternidad será como para las moscas un día, o para los hombres cien, así la última jornada parecerá un abrir y cerrar de ojos. Con la piel quemada, las plantas de los pies deshechas y los dedos llagados y deformes recoge una colilla más para depositarla en la cajetilla sin fondo; una y otra vez el interminable castigo en espiral. Para su sorpresa en esta ocasión al abrir la cajetilla la carta y la imagen que hace años encontró por primera vez vuelven a aparecer; fueron tantos años ahí que había olvidado casi todo, no recordaba los acordes de su guitarra ni tampoco el nombre de sus amantes
Con mucha dificultad por las heridas en sus dedos se las arregla para sacar la imagen, la misma de las ánimas benditas del purgatorio, temeroso busca su rostro en la estampilla, se siente inseguro por no recordar con certeza cómo lucía. Sin embargo, un destello de lucidez le confirma que ya no está, ha sido borrado. Sin importarle el dolor punzante en los dedos saca la carta del sobre que dice:
Expiación / Reflexión / Arrepentimiento
Haga cumplir su última voluntad
Descanse en paz Markus K.
Un remolino de sentimientos lo recorre, pero no se inquieta. La paz que le da el saber que la penitencia ha terminado es un remanso divino de agua fresca para su alma. Con una lentitud que parece acostumbrarse a los siglos de su empeño, Markus atisba las distintas posibilidades de esa “última voluntad”, aunque ya sabe de manera anticipada que su cuerpo, sus viejos y gastados pulmones, y ese deseo de suspirar otra vez lo obligarán a encender, por fin, su último cigarrillo y, en consecuencia, bocanada tras bocanada, se consumirá a sí mismo mientras se hace uno con las cenizas.