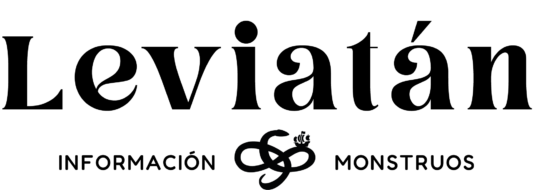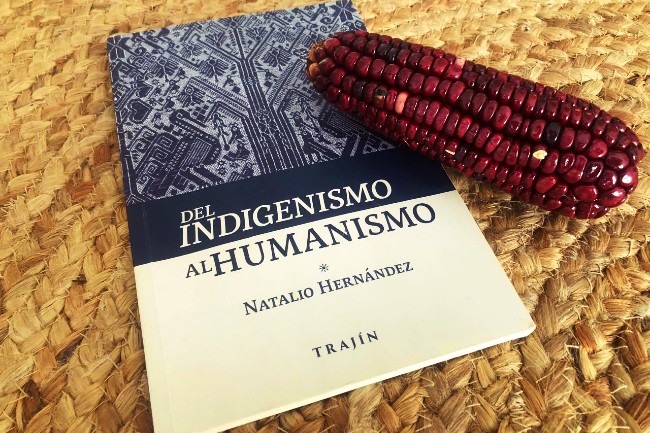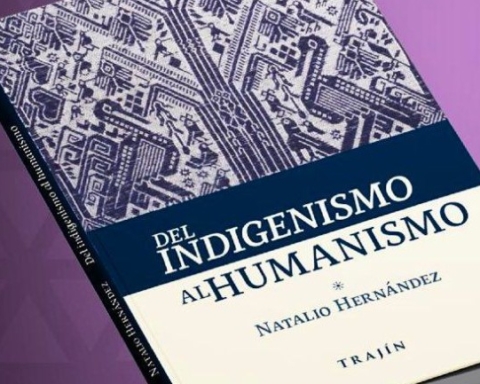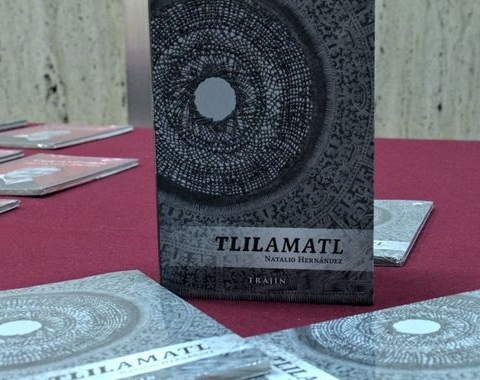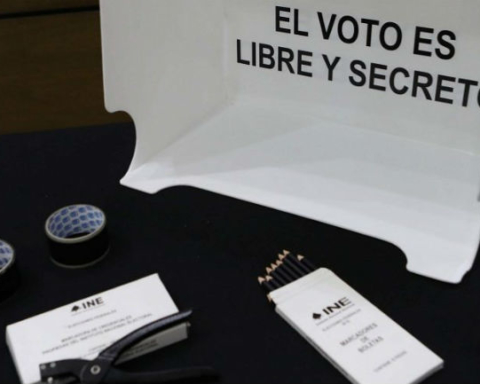MÉXICO.- Namechontlajpaloa ika in naua tlajtolsintle tlin onech kauilijtejkej nokojkotsitsiuan uan non ika ontlajtoa notajtsin. Amo onikajsikamat nochi tlin ipati nin tonauatlajtol uan axan. Nikmouaxkatia nin nauatlajtoltsin kampa nouiyampan ipan nin tlalnantsin mopoa uan nikijtoa: nejuatl onitlakat ipan nin totlalnantsin kampa moueyichihua nochtin in maseual altepemej.
Les saludo en la lengua de mi padre y mis abuelos: el náhuatl. Aunque no pude heredar toda la riqueza de su lengua, hago mía la palabra de una nación diversa para decir: soy hija de todos los pueblos de México
***
Con su más reciente libro titulado Del indigenismo al humanismo, el escritor, poeta y activista intelectual Natalio Hernández, suma a su obra un tema trascendental en la historia del país. Su título no solo irrumpe la comodidad de la intelectualidad y la academia que ha tratado, predominantemente a lo largo de la historia, a los pueblos originarios como objetos de estudio, revistiéndolos de nuevos conceptos y definiciones como si se trataran sólo de vestigios; Natalio también apuesta a nombrar y coincidir con el enfoque de un nuevo de modelo político, por supuesto siempre perfectible, que sintentiza con claridad lo que nos une a todos, pero de lo que una gran y abrumante mayoría olvida: el humanismo.
Este libro ha logrado promover con atinada pertinencia sociopolítica, intelectual y ética, una conversación crítica y reflexiva, pero sobre todo honesta sobre la forma en la que nos reconocemos. Es una descarga eléctrica a nuestra memoria. Por ello, me atrevo a decir que Natalio, con sus palabras llenas de modestia y no por ello faltas de contundencia, es un activista intelectual, porque logra expresarnos con claridad y elocuencia una serie de eventos que caracterizan el movimiento indígena los últimos 50 años, y que nos conducen a reconocer con insurgencia moral las condiciones que posibilitan la refundación de la nación en este siglo, tal y como lo propone en cada una de las tribunas que ha tenido dispuesta a su palabra, y que en este texto une en un ejercicio de testimonio, experiencia, memoria y propuesta.
HIJAS E HIJOS DE TODOS LOS PUEBLOS DE MÉXICO
No quisiera avanzar sin antes puntualizar en el enfoque desde el que he leído y asumido casi como un postulado esta propuesta de un diálogo intercultural: mi caso, como el de muchas personas que hoy están aquí o que forman parte de nuestros círculos sociales, labores y políticos nos definimos como “hijas e hijos de todos los pueblos de México”, porque provenimos de familias que, por consanguinidad o ideología, nos aproximaron a esta constante lucha y muchas otras que van orientadas a lograr el ejercicio pleno del derecho a la dignidad de las personas; y eso sólo puede lograrse con el respeto a las autonomías sobre nuestras propias decisiones. A no ser borrados ni silenciados por la historia, sino a reconocer que nuestro pensamiento, nuestra lengua y la cosmovisión que heredamos y ejercemos no sea subsumida por ninguna otra forma de pensamiento, de palabra, ni modo de vida.
Somos las y los hijos de quienes hace medio siglo iniciaron una etapa de la resistencia indígena, tal y como Natalio lo va narrando a lo largo de siete ensayos y un apéndice que, para su obra, se insertan como una serie de pronunciamientos públicos que encarnan la voz de muchas generaciones, incluyendo la nuestra, que nació y se formó en la conciencia sobre la grandeza de nuestras raíces culturales profundas.
Ver desde este lugar de la montaña el estado de medio siglo de una lucha organizada e intelectualmente asumida por y desde los propios pueblos originarios es, además de una reflexión individual y colectiva, un compromiso para observar con cuidado las visciscitudes políticas e históricas de la organización y pensamiento de nuestras hermanas y hermanos indígenas en este lapso, y motivar un relevo que pase del pensamiento a la acción para continuar demandando justicia, democracia y dignidad desde un andamiaje que previamente ha sido construido en y por distintos movimientos sociales e insurgentes.
“Tlilamatl”, un libro de augurios post Covid-19 del poeta nahuatlato Natalio Hernández
Hoy tenemos la oportunidad histórica de encontrar un punto de inflexión con un modelo que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso llamarle Humanismo Mexicano porque se nutre de ideas universales con un eje esencial: el de nuestras culturas milenarias impregnadas de nobleza y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Así lo ha llamado él y encuentro esperanzadoras coincidencias con el planteamiento de Natalio; sin embargo, el entendimiento de este modelo es esencial para que la acción sea congruente con el pensamiento que lo funda. De muy poco o de mucho en contra nos juega que haya personas activas en distintas posiciones de la vida pública como es el gobierno, la iniciativa privada o los medios de comunicación, si no han alcanzado una comprensión profunda de lo que se propone: recuperar nuestro legado civilizatorio mesoamericano que fue soslayado desde la Colonia hasta nuestros días, cita Natalio Hernández.
Sin embargo y con enorme tristeza aún veo personas de mi generación que se avergüenzan de su historia, de su color, de su origen, y han llevado esas heridas al ejercicio del poder público, cayendo nuevamente en los vicios de la invisibilización que hizo del Estado nacional un estado etnocida, años atrás.
El indigenismo que hoy vemos agonizar es referencia de lo que no puede permitirse una vez más encarnado en ninguna política pública o comportamiento social. Aquel llamado clasista y elitista a la integración y la homogeneidad, debe pasar del discurso a un auténtico ejercicio de la inclusión en todos los ámbitos.
Parte de este ejercicio reflexivo me lleva a poner sobre la mesa el papel que juegan los medios de comunicación, las empresas de comunicación y el ejercicio periodístico. Pues si bien hay similitudes entre estas tres estructuras para la comunicación, también hay diferencias claras que no deben salir de esta propuesta humanista para hacer del estado nacional, una base sólida que no permita ni normalice la discriminación a pulso por parte de los medios.
En un fragmento de la Segunda Declaración de Barbados se cita que: “aunado al modelo educativo homogéneo que excluía a las lenguas y culturas de los pueblos indígenas, los medios de comunicación, de algún modo, realizaban una labor de desinformación sobre la resistencia de las comunidades indígenas frente a la dominación cultural”.
Los frentes de esta batalla milenaria son más que las victorias que actualmente se tienen previstas en el horizonte, pero definitivamente no puede ni debe excluirse del proyecto para refundar la nación un análisis crítico y ético sobre el ejercicio de la comunicación masiva. No se trata de acallar voces, sino de que la carga de racismo, violencia y odio con la que se diseminan masivamente sus palabras en contra de nuestros pueblos, no nos maten.
Pero para esperanza de muchos hay un periodismo ético, riguroso y cabalmente comprometido con el humanismo que, desde décadas, sin etiquetas impuestas desde la academia o la política, sobrevive en un fuego cruzado entre las acometidas del poder fáctico y los movimientos políticos y sociales. Ahí estamos, ahí están, se trata de comunicadoras y comunicadores que hacen de la comunicación y el periodismo un ejercicio para la transformación social, una acción imprescindible para apuntalar esta batalla que hoy se muestra generosamente en una propuesta que hoy Natalio nos ofrece, a través de un diálogo intercultural para consolidar el humanismo.
ÚLTIMA REFLEXIÓN
Una última reflexión: cuando la política indigenista comenzó a preconcebir el cuidado, la protección y la igualdad como una concesión y no como un cúmulo de derechos que se habilitan entre sí, se propagó con gran rapidez la folclorización de los pueblos originarios con un sesgo estetista. Es decir: los trajes coloridos se ven bien en los pueblos, pero no en las ciudades, como si se tratara del uso de “disfraces” o vestimentas de ocasión, silenciando y desdeñando la riqueza de la mirada y cosmovisión de los pueblos. Si se traduce un cuento o se declama un poema en alguna legua indígena es bellísimo y de amplio valor, pero si una persona no habla el español/castellano en un hospital, en una Fiscalía para denunciar un delito o simplemente para ordenar una comida o un taco, es inapropiado y hasta ridículo que no hable en la lengua de la mayoría, como si fuera un extranjero en su propia tierra, aquella que desde el discurso se exclama con gran alegoría y celebración, pero que en la práctica se privatiza, se vende, se expropia, se desplaza, se explota y se destruye. Todo esto, muy lejos de la relación de los pueblos originarios con la tierra, que es más que un lote; es un hogar, una parte de nuestro ser que no se envenena con agrotóxicos, ni se deshierba porque las flores silvestres a los ojos de otras personas son follajes salvajes.
Podríamos enlistar una serie de eventos desafortunados en los que nuestra cultura se ha desplazado con una serie de frases estructuradas que se replican en la televisión, la radio y ahora las redes sociales, punzando nuestra memoria con un clasismo absolutista. Pero esos medios no son el problema, sino la forma en la que los usamos, los consultamos y los elegimos. Esta conversación debe ampliarse sumando estos canales como herramientas de transformación para dejar de ser, como pueblos, la base de tratados internacionales o la lírica de la academia o la política.
No somos una conmemoración, somos pueblos vivos de legados históricos y profundos que, con acciones reflexivas como las que nos invita esta relatoría de medio siglo del movimiento indígena en México, nos ubican en una resistencia activa e intelectual en la que no es una opción abandonar nuestra identidad para asumir comportamientos homogéneos o preconcebidos como de “clase” que nos incorporen al muy erróneo concepto de “civilización”.
APUNTES
Mi padre formó parte de los promotores y maestros bilingües, que fueron reclutados en 1964 por la SEP para alfabetizar y castellanizar a nuestras propias comunidades.
En ese momento de la historia significó la constitución como el brazo intelectual del movimiento indígena, lo cual les reconocía como un primer agregado a la vida profesional y académica, pero nuevamente generó sesgos porque esta diferenciación entre quienes pertenecen a la élite académica o profesional, resta, nuevamente el valor de los saberes ancestrales hoy reconocidos en el andamiaje nacional, por ejemplo, de la Ley general en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.